LA IDEOLOGÍA SOCIALISTA EN LA REVOLUCIÓN NACIONAL
Jorge Abelardo Ramos
Publicado en la revista “Izquierda Nacional” N° 4 – Octubre de 1963

Hasta 1943, el proceso histórico y político argentino se había desenvuelto bajo el doble sometimiento: la alienación económica determinada por la metrópoli inglesa y la subversión de la conciencia nacional, que actuaba a manera de un reaseguro imperialista. En la medida que la Argentina aparecía como un suplemento agrícola del Imperio Británico, su historia no podía concebirse como la suma de los actos propios de un país independiente, sino como la manifestación del “status” creado por el sector agrario indígena en la frontera interior de la semicolonia. Resultaba así que la versión oficial de pasado argentino quedaba reducida a la magnánima introducción del “progreso extranjero” en la “barbarie nativa”.
Pero si indudablemente las masas populares habían pugnado a lo largo del siglo XIX por organizar una Nación, “latinoamericana” primero, y luego “argentina”, no era menos evidente que sus tentativas, aún las más audaces, se habían cristalizado y detenido en los límites establecidos por el imperialismo contemporáneo. Ese fue el caso de la federalización de Buenos Aires en 1880, década significativa que coincide con la aparición del capital financiero y la suplantación de la exportación de mercancías por la exportación de capitales. Cuando Roca establece la unidad del Estado, cumpliendo una vieja aspiración nacional, las posibilidades que ese acto abría para la formación de un capitalismo argentino y de una burguesía nacional irían a frenarse por la presencia todopoderosa del imperialismo en su etapa triunfal, que doblega al roquismo y lo disuelve en la oligarquía bonaerense.
Hacia 1914 Roca había muerto, cuando el roquismo ya no existía y sus hombres se bifurcaban hacia el radicalismo o el conservadorismo. Pero si el partido de Mitre se le había adelantado en ese ocaso político de los antiguos partidos decimonónicos, habría de sobrevivirlo como expresión ideológica de la oligarquía resurrecta. El importante papel que una ideología puede jugar en el proceso histórico se prueba precisamente a la luz del mitrismo. Desaparecido el general Mitre sus hombres se unieron al conservadorismo o al radicalismo, sobre todo al primero. Pero lo que el mitrismo representaba en los tiempos de Pavón -un liberalismo porteño y oligárquico- influyó sobre ambos partidos modernos. Es sintomático que Hipólito Yrigoyen, jefe del nuevo movimiento nacional que reemplaza en la escena al roquismo, rompa con las tradiciones políticas que en cierto modo debía heredar. Esa ruptura obedece a dos causas, íntimamente relacionadas: el carácter predominantemente inmigra-torio del radicalismo, sobre todo en la ciudades y la conclusión que Irigoyen extrae de ese hecho y que lo lleva a hundir en las tinieblas, deliberadamente, sus nexos históricos con el roquismo y el federalismo nacionalista de las provincias.
YRIGOYEN Y LA HISTORIA ARGENTINA
Irigoyen niega en redondo todo el pasado, al que genéricamente condena bajo su palabra simbólica de “Régimen”. Por el contrario, eleva a su partido a la condición de “Causa”, lo que si satisfacía a los argentinos nuevos que militaban en el joven movimiento y afirmaba su seguridad ante el patriciado del pasado “regiminoso”, fundaba tajantemente la a-historicidad del radicalismo. La pequeña burguesía urbana y rural, fruto directo de la inmigración, inmigrante en parte ella misma, rechazaba por boca de su jefe la búsqueda de una historia nacional. Le bastaba saber que entraba políticamente a la historia a través de Irigoyen. Sin embargo, los mejores elementos del roquismo, del jordanismo y de los federales de arraigo en provincias, se habían incorporado al radicalismo naciente, cuyo jefe no podía ignorar, como no ignoraba, esas corrientes históricas que lo nutrían.
Pero al rehusarse a establecer sus vinculaciones con el pasado, Yrigoyen evidenciaba no solo el descarnado realismo político que siempre lo distinguió, sino también su capitulación ante las ideas históricas de la oligarquía que se disponía a enfrentar: en realidad su aceptación de la historia mitrista configuraba una especie de pacto con la oligarquía, a la que re-conocía como sagrada custodia de la tradición nacional, mientras que al confinar a su movimiento a una lucha puramente empírica, lo despojaba de trascendencia, y abría la puerta a las restauraciones.
Su célebre “antimitrismo”, reducido a una sola frase, por otra parte, interesaría más tarde a los eruditos y a los investigadores, pero resultaba totalmente insuficiente para educar a una generación. En los tiempos de Don Hipólito, como en la época actual, la crítica de la historia era casi toda la ideología política, o por lo menos su inevitable fundamento. La ambigüedad de Yrigoyen, no solo en cuanto a su programa, explicable por el carácter policlasista de su partido, sino ante todo con respecto a los orígenes y composición del radicalismo, era inexpugnable. El caudillo recelaba de la oligarquía, que conservaba desde la Revolución de Mayo el poder absoluto de la prensa diaria y, como decía Alberdi, el “despotismo turco” de la historia. Pero al rechazar toda vinculación con los orígenes, el radicalismo nació sin historia patria, a la que se veía impedido de insertarse como un eslabón causal. A-histórico, a-ideológico, el radicalismo se veía acusado por la oligarquía y sus lacayos, de “movimiento irracional” y “temperamental”, reservándose para sí misma la seductora posición de heredera de la tradición patria. Así el radicalismo debió asumir en los hechos la historia forjada por sus adversarios y que había llegado a ser la mitología escolar de los argentinos.
Prisionero desde sus comienzos de esas categorías históricas, el radicalismo llevaba los gérmenes de la disolución en sus propias entrañas. Alemistas e irigoyenistas, “azules” o “peludistas”, “intransigentes” o “antipersonalistas” indicaban en cada etapa las divisiones y traslaciones de la clase media agraria o comercial vinculada orgánicamente al sistema exportador de los grandes ganaderos o los sectores de la incipiente burguesía industrial que “no osaba decir su nombre”.
La burguesía nacional, venida al mundo cuando el imperialismo ya dominaba en él, no podía reflejar en su pensamiento político y en su vida práctica sino toda su insignificancia. Participaría en los movimientos nacionales de este siglo para medrar en ellos y abandonarlos en el primer momento de pánico. No había logrado ni soñado siquiera, con crear su propio partido político, ni su prensa independiente. Se redujo a presionar a través de la prensa oligárquica, a la que fue enriqueciendo con sus aportes publicitarios, sin obtener la menor influencia en ella. El ejemplo más notorio de estas características de la burguesía nacional, lo constituye su actitud frente al peronismo, el segundo gran movimiento nacional de este siglo. A semejanza del yrigoyenismo, este movimiento se reveló incapaz de conquistar ideológicamente a su época. Dejó en poder de la oligarquía dos elementos básicos de dominio: la influencia histórico-cultural sobre la sociedad argentina y su fuerza económica radicada en la propiedad de la tierra. Si no pudo atacar a la oligarquía agropecuaria en su raíz, fue, entre otras razones, porque aquella, a diferencia del régimen feudal clásico, es una oligarquía capitalista, vinculada a los frigoríficos y al comercio de importación y exportación.
En tales condiciones, los intereses nacionales que acompañaban las banderas del peronismo, no podían representar el mismo papel que el de la burguesía revolucionaria del siglo XVIII, exterminar el feudalismo e imponer la dominación burguesa en todas las esferas de la vida social. En la Argentina del último cuarto de siglo, la clase dominante en su conjunto reposa sobre el régimen capitalista de producción, sea este agrario o industrial. Las limitaciones históricas de la burguesía “nacional” encuentran en esa frontera objetiva su más profundo fundamento. A través del peronismo, esta burguesía pudo hacerse oír desde las alturas de poder y en la política económica, pero no alcanzó jamás una influencia estatal perdurable ni ejerció una hegemonía ideológica en el país como para garantizar la continuidad de su poder, anonadar a sus adversarios y abrir el camino a un desarrollo industrial soberano. Como en su hora el yrigoyenismo, tampoco el peronismo pudo enfrentar a la oligarquía en el campo de las ideas históricas; expropiada del poder por el movimiento encabezado por Perón, la casta oligárquica mantuvo intacta su estructura económica y un poder aplastante en la superestructura cultural. Perdió el edificio del Jockey Club, pero conservó sus estáncias; Borges fue despedido de su empleo municipal, pero el estilo cultural europeizante y abstracto de las instituciones, las universidades, las revistas literarias y el dispositivo del prestigio permaneció intacto ante las celebradas torpezas del régimen. El peronismo en el poder no innovó el sistema educacional ni abrió ningún debate clarificador. Tan solo un sector del revisionismo rosista, intentó cubrir con el estandarte del restaurador de las leyes la indigencia del gran movimiento, alterando, como era lógico, su verdadero y profundo significado nacional y democrático, es decir, no bonaerense ni antipopular.
Que tanto el yrigoyenismo en su tiempo, como el peronismo en nuestros días hallan carecido de una concepción ideológica y cultural global, no es obra del azar. La burguesía europea que libraba su batalla contra el régimen feudal había precedido su triunfo por un florecimiento cultural que cambio el “espíritu de su tiempo”. Antes de asumir oficialmente el poder, la nueva clase impuso su sello en Francia por medio de los enciclopedistas y en Alemania, su unidad nacional, realizada bajo el puño de Bismarck, se justificó filosóficamente o mediante el lenguaje del arte a través de Goethe, Schiller, Fitche y Hegel. Sin enemigos a la vista la burguesía europea pudo desarrollar hasta sus últimas consecuencias una ideología política y una concepción del mundo burgués, que aniquiló al feudalismo en la esfera del pensamiento mucho antes de exterminarlo políticamente. De otro modo no habría podido consolidar su poder universal. Pero la burguesía argentina, y en este caso el peronismo, aparecen en la época de la revolución mundial, cuando las masas trabajadoras en el mundo entero imponen su propia hegemonía e incluso amenazan encabezar los propios movimientos nacionales. Las burguesías de los países atrasados se ven impedidas de exponer ante las oligarquías nativas una visión general y profunda de sus propios fines, reemplazar la historia falsificada por los agentes imperialistas, modernizar su ideología y proyectarla como una explicación progresiva y democrática de sus objetivos de clase. Así, el peronismo carece de una opinión sobre los principales problemas históricos de la Argentina, vacila entre el rosismo y los viejos mitos unitarios, entre el “democratismo” y la apología al “poder fuerte”, entre el “franquismo” y las simpatías a las revoluciones nacionales de otros países, entre un anticomunismo reaccionario y una admiración ambigua por el mundo socialista, entre un “social-cristianismo” infuso y un “humanismo social” no menos indeterminado. La razón material de este caos reposa en el peligro de que la clase obrera, que mayoritariamente sigue al peronismo, pueda elevarse a una concepción socialista de la revolución nacional, partiendo de la base de una concepción nacional y democrática. La confusión ideológica del movimiento nacional burgués ejerce aquí las funciones de un control político defensivo frente a las masas. La indiscutible progresividad del peronismo está fuera de cuestión en este análisis y sus razones las hemos expuesto tan reiteradamente desde 1945, como para insistir nuevamente en ello hoy, cuando innumerables cipayos, veinte años después, descubren maravillados al peronismo, aunque sin comprenderlo.
LA CLASE OBRERA Y EL PENSAMIENTO SOCIAL
Las primeras manifestaciones del pensamiento social en la clase obrera debían reflejar necesariamente las condiciones singulares de la época en que aparecían. Los artesanos inmigrantes o hijos de inmigrantes asumieron la ideología socialista y comunista precisamente porque ese “socialismo” explicaba la realidad de la semicolonia con los argumentos de una sociedad europea que había inoculado en ellos los prejuicios imperiales. Era una ideología socialista para consumo de la cuidad-puerto, análoga a las ciudades europeas de donde procedían. Las ideas históricas y políticas predominantes en Buenos Aires eran las del mitrismo y de la burguesía comercial, de la que vinieron a constituirse en su ala izquierda. Junto al cosmopolitismo liberal de Mitre, los socialistas de Justo levantaron el cosmopolitismo “obrerista”, que en términos políticos era precisamente lo que más convenía a la oligarquía portuaria para cerrar el paso al yrigoyenismo. Artesanos y consumidores, esos trabajadores debían encontrar en el Partido Socialista librecambista el defensor de sus intereses inmediatos, que coincidían con el criterio importador de la oligarquía. Por esa razón combatieron la política industrial proteccionista, a la que imputaban el encarecimiento de los artículos de consumo, que podían adquirirse a menor precio con una aduana libre. Para ese tipo de obrero de la semicolonia, el antiindustrialismo venía a constituirse en todo un programa. Y su interpretación del país interior, el país de los “negros”, se tomaba en préstamo de la aversión europorteña hacia el pueblo argentino, con toda su historia, su drama y su lucha.
Es fácil comprender por qué el pensamiento marxista no podía brotar con fuerza creadora en un país alienado, sin proletariado nativo, sin mercado interior, sin una clara diferenciación de sus clases, sin conflictos propios.
La asombrosa inmovilidad de la semicolonia argentina hasta 1943 era la directa consecuencia del “pacto colombiano”, de una alianza orgánica entre la oligarquía ganadera y comercial con el capital extranjero. Derechas e izquierdas participaban en proporciones adecuadas en las ventajas obtenidas de la sujeción nacional. El tiempo parecía detenido. Mientras el país de carne y hueso se desangraba en la parálisis, la oligarquía y su Oposición dirimían caballerescamente sus diferencias en un Westminster fraudulento. La Argentina estaba sustraída al movimiento general del capitalismo y para emplear la expresión de Lenin, sufría “no tanto del capitalismo como de la insuficiencia del desarrollo de este último”, ya que su servidumbre exportadora ejercía un rol paralizante tanto para su economía, forzosamente tributaria y dependiente del comercio exterior, sino también para su política, sus ideas históricas y su literatura.
Esta última era una miserable expresión bizantina de los “raros” europeos, ávidamente consumidos por el rastacuerismo de la sociedad oligárquica y su clientela pequeño burguesa. Sin capitalismo industrial interior, era correlativa la carencia de las leyes dinámicas que ese capitalismo pone en acción; a la periferia solo llegaban los ecos del debate teórico, los ecos de la producción industrial metropolitana, los ecos de una sociedad viva y real, que era Europa y de la que la Argentina era una sombra remota. La más simple lógica indica que el “marxismo” debía manifestarse entre nosotros como una variante izquierdista del bizantinismo intelectual (aunque una variante mediocre y conformista), un secreto para iniciados o una receta inerte para eunucos, vaciado de su riqueza dialéctica, inconcebible de aplicar a una sociedad estática, sin estremecimientos ni formas propias, sociedad que giraba alrededor de potentes astros lejanos. Pero la dialéctica demostró su existencia a partir del momento en que los argentinos ingresaron a la producción capitalista, asomó su cabeza el nuevo proletariado, se dibujaron las clases nacionales en todas sus dimensiones y los enfrentamientos recíprocos, los golpes militares, las manifestaciones de masas, los grandes sindica-tos o el bloqueo imperialista instalaron al país dormido en la modernidad.
Ideológicamente, el marxismo argentino solo podía desarrollarse, a su vez, a partir del análisis crítico del peronismo, como su aliado de izquierda y simultáneamente su contrafigura, tanto en la coincidencia en los fines nacionales comunes como en la independencia que una política socialista supone frente a las vacilaciones y contradanzas de la jefatura política burguesa, independencia en la que reside la única garantía para un reagrupamiento de la vanguardia del proletariado.
Fue precisamente entonces que la Izquierda Nacional inició su transformación de corriente ideológica en corriente política y se convirtió en una necesidad absoluta del nuevo país. En un amplio sentido, la Izquierda Nacional vendría a justificar históricamente su existencia como la más importante manifestación intelectual del 17 de Octubre, aunque la verdad rigurosa exige establecer que sus sostenedores ya luchaban por el país antes de esa fecha. Eran los núcleos marxistas que asumían la herencia de los procesados y fusilados en Moscú por la burocracia de Stalin y Krushev, y que en la Argentina se levantaron, ellos solos, contra la intervención del país en la guerra imperialista. Si la Izquierda Nacional es la continuación de las corrientes marxistas revolucionarias que antes de 1939 habían condenado la burocratización del Estado soviético, su interpretación del movimiento popular del 45, su revisión socialista de la historia argentina, su reinterpretación del Ejército y su crítica renovadora del proceso de la cultura satélite la distinguieron como la más poderosa corriente de ideas aparecida en el país.
La lentitud de su gestación y el áspero carácter de los obstáculos que se oponen a su irresistible expansión fue proporcional a la magnitud de las tareas que se proponía resolver. Independiente del imperialismo, de la burocracia soviética y de la burguesía nacional., la nueva izquierda encarna a la Joven Argentina. Existe porque es la respuesta a una profunda exigencia nacional, porque la clase obrera busca ya un eje de reagrupamiento y porque la juventud estudiantil reconoce en ella a su bandera. Es la bandera de la unidad de América Latina, la grandiosa divisa de nuestra revolución.


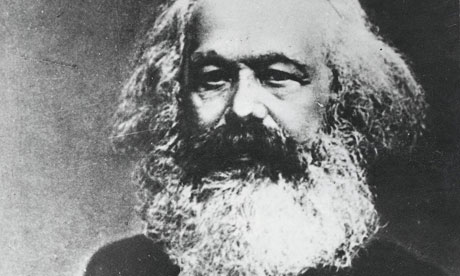












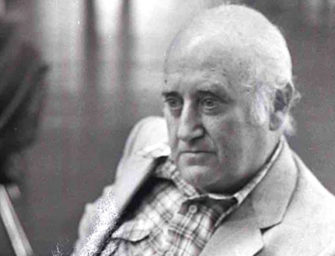





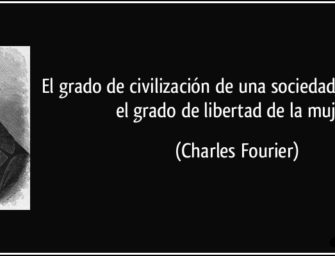
Últimos Comentarios